mayo 25, 2006
El Ojo del Gato - Georges Bataille
EL OJO DEL GATO
Georges Bataille
(1928)
Georges Bataille
(1928)
Fui educado solo y, hasta donde recuerdo, siempre me apasionaron las cosas sexuales. Cerca de dieciséis años tenía yo cuando conocí a una joven de mi edad, Simona, en la playa de X… Nuestras familias se encontraron un parentesco lejano, cosa que precipitó nuestras relaciones. Tres días después de conocernos estábamos Simona y yo solos en su casa, vestida ella con un delantal negro y un cuello almidonado. Empecé a adivinar que compartía mi angustia, tanto más fuerte cuanto que ese día estaba desnuda bajo el delantal.
Llevaba medias negras de seda sujetas por encima de la rodilla. Todavía no había podido verla hasta el culo (ese nombre que empleaba con Simona me parecía el más bonito de los nombres del sexo). Me limitaba a imaginar que, levantando el delantal, le vería el trasero desnudo.
En el pasillo había un plato de leche destinado al gato.
—Los platos están hechos para sentarse —dijo Simona—. ¿Quieres apostar? Me siento en el plato.
—Apuesto a que no te atreves —respondí yo, sin aliento.
Hacía calor. Simona colocó el plato en un pequeño banco, se instaló ante mí y, sin desviar los ojos de los míos, se sentó mojando el trasero en la leche. Me quedé algún tiempo inmóvil, temblando, con la sangre en la cabeza, mientras ella observaba mi verga dilatando el pantalón. Me acosté a sus pies. Ella ya no se movía; por primera vez vi su “carne rosa y negra” bañada en leche blanca. Permanecimos largo tiempo inmóviles, tan ruborizados el uno como la otra.
Ella se levantó bruscamente: la leche resbaló por sus muslos hasta las medias. De pie por encima de mi cabeza, se secó con un pañuelo, poniendo un pie sobre el pequeño banco. Yo me frotaba la verga, agitándome en el suelo. Gozamos al mismo tiempo, sin habernos tocado el uno al otro. Sin embargo, cuando entró su madre, me senté en un sillón bajo y aproveché un momento en que la joven se acurrucó en los brazos maternos: levanté sin ser visto el delantal, pasando una mano entre sus cálidos muslos.
 Volví a casa corriendo, ávido de meneármela aún más. Al día siguiente, tenía ojeras. Simona me miró, escondió la cabeza contra mi espalda y dijo: “No quiero que en adelante te la menees sin mi”.
Volví a casa corriendo, ávido de meneármela aún más. Al día siguiente, tenía ojeras. Simona me miró, escondió la cabeza contra mi espalda y dijo: “No quiero que en adelante te la menees sin mi”.Así empezaron entre nosotros relaciones de amor tan estrechas y necesarias que rara vez estábamos una semana sin vernos. En realidad, nunca hemos hablado de ello. Comprendo que ella experimente en mi presencia sentimientos cercanos a los míos, difíciles de describir. Recuerdo el día en que íbamos en coche muy aprisa. Atropellé a una joven y hermosa ciclista, cuyo cuello quedó casi partido en dos por las ruedas. La contemplamos muerta largo tiempo. El horror y la desesperación que se desprendían de aquellas carnes, en parte repugnantes y en parte delicadas, recuerdan el sentimiento que experimentamos al conocernos. Simona es simple habitualmente. Es alta y guapa; nada hay desesperante en su mirada ni en su voz. Pero es tan ávida de lo que perturba los sentidos que la menor llamada confiere a su rostro un carácter evocador de sangre, de terror súbito y de crimen, de todo cuanto destruye irremediablemente la beatitud y la buena conciencia. Vi por primera vez esa muda y absoluta crispación –que yo compartía– cuando puso su trasero en el plato. Rara vez nos miramos con atención sino en esos momentos. No estamos tranquilos y no jugamos más que durante breves minutos de relajación, tras el orgasmo.
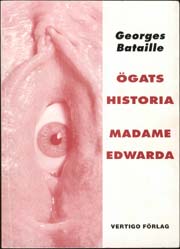 Debo decir aquí que estuvimos largo tiempo sin hacer el amor. Aprovechábamos las ocasiones para entregarnos a nuestros juegos. No carecíamos de pudor, muy al contrario, pero una especie de malestar nos obligaba a desafiarlo. Así, al instante de pedirme que no me la menease solo (estábamos en lo alto de un acantilado), me quitó los pantalones, me obligó a tumbarme en el suelo y, levantándose la falda, se sentó sobre mi vientre y se abandonó sobre mi. Le metí en el culo un dedo aproximándolo a mí, que mantenía la cabeza a su nivel.
Debo decir aquí que estuvimos largo tiempo sin hacer el amor. Aprovechábamos las ocasiones para entregarnos a nuestros juegos. No carecíamos de pudor, muy al contrario, pero una especie de malestar nos obligaba a desafiarlo. Así, al instante de pedirme que no me la menease solo (estábamos en lo alto de un acantilado), me quitó los pantalones, me obligó a tumbarme en el suelo y, levantándose la falda, se sentó sobre mi vientre y se abandonó sobre mi. Le metí en el culo un dedo aproximándolo a mí, que mantenía la cabeza a su nivel.—¿Puedes hacer pipí en el aire hasta el culo? —me preguntó.
—Sí —respondí—, pero el pis te mojará el traje y la cara.
—¿Por qué no? —dijo ella, y la obedecí; pero, en cuanto hube terminado, la inundé nuevamente, esta vez de leche blanca.
Entretanto, el olor del mar se mezclaba con el de la tela mojada, el de nuestros vientres desnudos y el de la leche. Caía la tarde y permanecíamos en aquella posición, inmóviles, cuando escuchamos pasos que aplastaban la hierba.
—No te muevas —suplicó Simona.
Los pasos se habían detenido; no podíamos ver quién se acercaba, reteníamos la respiración. El culo de Simone así erguido me parecía, en realidad, una poderosa súplica: era perfecto, las nalgas estrechas y delicadas, profundamente hendidas. Estaba seguro de que el desconocido, o desconocida, sucumbiría pronto y se vería obligado a desnudarse a su vez. Los pasos recomenzaron, acelerados, y vi aparecer a una jovencita encantadora, Marcelle, la más pura y conmovedora de nuestras amigas. Simona y yo estábamos rígidos en nuestra postura, hasta el extremo de no poder mover siquiera un dedo, y fue de repente nuestra desdichada amiga quien se dejó caer en la hierba, sollozando. Sólo entonces, soltándonos del abrazo, nos lanzamos sobre aquel cuerpo abandonado. Simona le levantó la falda, le arrancó la braga y me mostró con embriaguez un nuevo culo tan hermoso como el suyo. Lo besé con rabia, masturbando el de Simone, cuyas piernas habían aprisionado los riñones de la extraña Marcelle, quien ya no ocultaba más que sus sollozos.
Simona acariciaba su hermoso pelo liso, besándola por todo el cuerpo.
Entretanto, el cielo se había pasado a la tormenta, y con el anochecer, gruesas gotas de lluvia habían empezado a caer, produciéndose una tregua tras el bochorno de un día tórrido y sin brisa. El mar hacía ya un ruido enorme, dominado por largos fragores de trueno, y los relámpagos permitían ver como en pleno día los dos culos masturbados de las jóvenes que ahora habían enmudecido. Un brutal frenesí animaba nuestros tres cuerpos. Dos bocas juveniles se disputaban mi culo, mis pelotas y mi verga, y yo no cesaba de abrir piernas húmedas de saliva y de leche. Como si hubiera querido escapar al abrazo de un monstruo, y ese monstruo era la violencia de mis movimientos. La lluvia cálida caía torrencialmente y nos resbalaba por todo el cuerpo. Estruendosos truenos sacudían y acrecentaban nuestra rabia, arrancándonos gritos redoblados a cada relámpago ante la visión de nuestras partes sexuales. Simona había encontrado un charco de barro y se embadurnaba con él: se masturbaba con la tierra y gozaba, fustigada por el chaparrón, con mi cabeza apretada entre sus piernas manchadas de tierra, el rostro encenagado en el charco donde agitaba el culo de Marcelle, a quien abrazaba por los riñones mientras con la mano tiraba del muslo abriéndolo con fuerza.








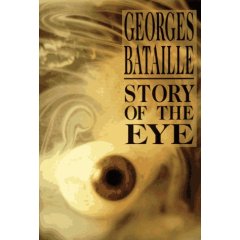
No comments yet